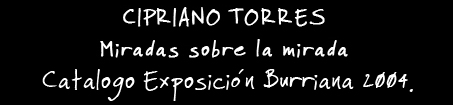
Me imagino a Ernesto Herrero llegando al estudio, y me imagino a Rafa Cebrián esperándolo. También imagino la escena al revés, y muy al revés, tan al revés que quizá no sea así. Me los imagino llegando al estudio como llega el panadero a la tahona, unas veces con el nervio y la fiebre de moldear un pan con una harina nueva, tan fina que se escabulle entre las manos como si fuera agua pulverizada, y otras con la desgana de la rutina o la inquietud de la aventura, la que da saber que ese espacio del cuadro es una trampa que ellos mismos se tendieron como un reto, o un juego, o una disciplina, y que ahora, frente a dos manos, dos cabezas, dos mundos, les reclama una solución específica, única, una geografía sin cotas ni fronteras de separación. Me imagino a los dos perdiendo el tiempo, remoloneando, unas veces saltando sobre el chisporroteo de la banalidad, otras abrasándose en el fuego lento de una realidad más sombría, un tiempo de engañosa dilapidación que no es más que una estrategia para ganarlo luego.
Me pregunto cuándo, en qué preciso momento, dos ciudadanos atentos a su tiempo, dejan de ser lectores de periódico para convertirse en otra cosa. Me aventuro a establecer el finísimo antes y después en el preciso instante en que cambia el sentido de sus miradas. A diario, como una rutina incorporada a nuestras vidas, manejamos la prensa con la sensación de que el mundo puede explicarse por la convención de un titular, y de que el disparo de un fotógrafo que congela el tiempo del desastre, la estampida después del bombardeo , la cíclica ofrenda , o la rutina sanguinaria en Palestina , es de verdad el desastre, la estampida, o la ofrenda. Cuando se cumplía un año del asesinato en Bagdad -no puedo escribir error, no puedo escribir accidente, no puedo escribir daño colateral del Ejército de Estados Unidos- del cámara de Tele 5 José Couso, vi un magnífico reportaje de esa cadena reconstruyendo los hechos, la desesperación de sus colegas llevándolo en una camilla hacia el quirófano, un enjambre de hombres y mujeres que empujaban, sostenían levantada la botella de suero, aplicaban vendajes de urgencia sobre las heridas, y vi sus gestos de angustia en las imágenes temblorosas del cámara que recogía la escena, quizá aguantándose las lágrimas, para que quedara constancia de la vergüenza y del absurdo, y me emocioné viendo el rostro desencajado del periodista Jon Sistiaga, en el centro de la imagen, acariciando la cabeza del compañero, hablándole al ído con balsámicas ternuras sobre su familia, fortaleciéndolo para no abandonarse a la muerte, pero como uno ya conocía el desenlace esa escena era aún más desgarradora. Un fotógrafo detuvo para siempre el momento, y la imagen dio la vuelta al mundo.
Herrero y Cebrián se fijaron en ella, convertida ya en iconografía de un tiempo impuesto, formando parte de una memoria colectiva que, como ellos hacen en sus cuadros, prescinde de la anécdota. Por eso, frente a sus obras no reconocemos a Jon Sistiaga en el centro del drama, ni tenemos por qué saber que el herido con su pecho descamisado, con vendajes que apenas detienen el curso rojo de la sangre, es el cámara de televisión José Couso, abatido por un proyectil mientras miraba desde un balcón del hotel Palestina en Bagdad, y ni siquiera hace falta saber que el suceso ocurrió en un país invadido con excusas y artimañas de forajidos fanfarrones. Lo que vemos, en ese proceso de despojamiento, es el hecho en sí, la parábola y la síntesis, las consecuencias de algo repulsivo. No es extraño, por tanto, que sus miradas sobre la mirada ajena también prescindan del color, y que la flor yerta de las heridas apenas sea una mancha que advertimos en el cuerpo del que agoniza.
Este método, depurado, austero y radical de trabajo va más allá de la apariencia porque sabemos que una mirada, y por tanto una elección, jamás es inocente. Es un trabajo ambicioso, pero no presuntuoso, un ejercicio de humildad, como si los artistas, a conciencia, quisieran quedarse en segundo plano. El hecho mismo de esta pareja como fuerza creadora, donde las individualidades quedan diluidas, nos aporta el dato moral de sus autores, su escaso interés en destacar como individuos. La elección de las imágenes, de los asuntos, la diversidad de los mismos es otra llamada de atención a quienes contemplan sin más el conjunto de lo expuesto, porque es fácil la tentación de concluir que su pintura tiene el sello del compromiso y la denuncia, y sin duda lo tiene -insisto, la elección, la mirada, el punto de vista en un cuadro jamás es inocente-, pero estas acciones en donde la conducta de los hombres se manifiesta en toda su grandeza, aunque a veces nos parezca repugnante porque tenemos datos con los que contemplar lo que vemos, da un paso más allá para explicarla. En definitiva, la obra de Herrero y Cebrián tiene fuerza o no con independencia de la estampa elegida. En su caso no sólo es una obra de una potencia visual inaudita sino una obra con vocación testimonial, un friso que sólo puede pertenecer a este momento de la historia, porque es en este momento cuando un motorista equipado como un guerrero con aparatos de alta tecnología convive en el mismo mundo en que los refugiados de latitudes castigadas por la guerra y el olvido apenas tienen mantas con que cubrir la desgracia de los terremotos .
Cuando pase el tiempo y su mano actúe con el guante suave que elimina lo curioso, el detalle del momento, quedará desnuda la condición humana, su afán devastador, su tendencia a perfeccionar métodos de aniquilación del semejante. Qué importa que los muchachos tendidos sobre la cubierta de un navío de guerra lo sean de la fragata Navarra , lo que importa es la concentración de sus miradas, la tensa disposición de sus cuerpos, el por qué dos chicos jóvenes se aferran a máquinas tan pavorosas y están pendientes de un horizonte envuelto en una broma que nos parece tan amenazante como enigmática.
Estamos, por tanto, ante una creación que apela a la sensibilidad porque, sin duda, hay un placer estético en su áspera contemplación, pero también escarba y estimula es valor ético de la reflexión. Fijémonos en los títulos de los cuadros. No existe adorno literario. No hay poesía para enmascarar vacuidades. Son tan prosaicos como el enunciado de las primeras redacciones escolares, tan rotundos y esclarecedores como el pie de foto que leemos en la página de un diario. Cuando el instante queda detenido en un encuadre, y éste a su vez se somete al filtro de creadores que nada tuvieron que ver con él, ese instante se convierte en otra cosa, y a su vez en otra cuando eres tú, o yo, el que lo contempla. Se advierte una intencionalidad, o quiero advertirla, que nos lleva a la magia que toda buena obra conlleva. Herrero y Cebrián nos acercan al filo de la realidad, pero su intención no es realista. La mirada del Papa Inocencio X de Velázquez es penetrante como una faca, fría e hiriente como el carámbano, pero si nos acercamos a esas pupilas que casi pueden paralizarte sólo vemos el trazo milagroso de unos pigmentos dejados como al descuido. En estos artistas no hay alardes de pintor detallista, ni manierismos de academia, aunque el resultado, lo que uno recibe cuando mira con calma a los voluntarios retirando fuel del mar, es la invitación a un viaje que entronca con la tradición utilitaria que siempre tuvo el arte, como testigo de su tiempo, como vehículo pedagógico, como símbolo de poder. Abierta la propuesta, tu mirada es imprescindible para completar el ciclo abierto por estas dos miradas sobre la mirada.